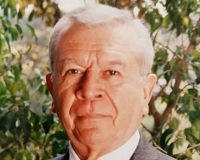 No hay dudas de que la crisis de la democracia refleja la crisis más amplia de la civilización occidental o judeocristiana. Para comprender su origen y explorar caminos de solución, conviene revisar propuestas que, desde el siglo pasado, se han formulado con sólidos argumentos filosóficos y políticos.
No hay dudas de que la crisis de la democracia refleja la crisis más amplia de la civilización occidental o judeocristiana. Para comprender su origen y explorar caminos de solución, conviene revisar propuestas que, desde el siglo pasado, se han formulado con sólidos argumentos filosóficos y políticos.
José Ortega y Gasset, quizá el filósofo español más influyente del siglo XX, analizó las complejas circunstancias de su tiempo y el impacto negativo que estas tenían sobre la democracia liberal que defendía. En varios de sus escritos, dejó planteadas ideas sobre política y liderazgo democrático que hoy mantienen plena vigencia. Sus reflexiones aparecen en España invertebrada (1921), pero alcanzan su máxima expresión en La rebelión de las masas (1930), obra que puede leerse como una auténtica profecía sobre los peligros que acechan a la democracia y sobre las medidas necesarias para fortalecerla. Ortega apuntaba hacia un modelo más estable de democracia, sustentado en ciudadanos responsables y dirigentes preparados.
Su tesis del hombre masa conserva hoy sorprendente actualidad. No se trata de una categoría social, sino de una actitud vital: el individuo que, sintiéndose vulgar, proclama el derecho a la vulgaridad y rechaza reconocer instancias superiores a él. Es aquel que no se exige, no busca superarse, vive de logros ajenos sin comprenderlos, desprecia la autoridad intelectual o moral y pretende imponer su mediocridad como norma. La “masa”, entendida así, no pertenece solo a las clases bajas; representa una forma de estar en el mundo sin proyectos personales, sin interés por comprenderlo más allá de las necesidades inmediatas.
De allí brotan el populismo, los totalitarismos y los radicalismos extremos. Por eso Ortega advertía que la democracia liberal solo puede sostenerse si cuenta con dirigentes cultos, responsables y capaces, apoyados en la educación, la filosofía y el esfuerzo personal. La jerarquía que defendía no era de linaje ni de riqueza, sino de mérito. Sin una élite preparada, la democracia —anticipaba— caería en crisis.
Igualmente vigentes son sus advertencias sobre los riesgos de la masificación cultural y sobre la subordinación de la técnica. La tecnología, decía, debe servir a proyectos vitales del ser humano. En la era digital y de la inteligencia artificial, este llamado cobra fuerza: el reto no es resignarse a ser esclavos de la tecnología, sino humanizarla.
La defensa de la democracia liberal exige hoy, además, un Estado eficiente, al servicio de un proyecto nacional, que promueva la libertad ciudadana en lugar de sofocarla con burocracia o de secuestrarla como botín de caudillos populistas. Como recordaba Churchill, la democracia no es perfecta, pero sigue siendo el menos imperfecto de los sistemas. Y, añadiríamos, es el que ha permitido mayores niveles de progreso allí donde se la respeta.
La actual crisis democrática responde también al déficit de cultura cívica. No se ha formado a los ciudadanos para vivir en democracia, ni se ha promovido suficientemente la cultura para que las personas sepan elegir, reclamar, y librarse del paternalismo estatal. Por ello se requiere como proyecto prioritario, impulsar la educación cívica, la confianza mutua y la participación activa en la solución de los problemas comunitarios.
Ese proyecto debe apoyarse en un liderazgo social que Robert Putnam define en términos de capital social, argumentando que la participación cívica y las redes sociales son fundamentales para el buen funcionamiento de las instituciones y la democracia. Ello implica un pacto social orientado a educar para la ciudadanía activa, fomentar los principios éticos y redes comunitarias, abrir espacios participativos como foros, asambleas o presupuestos ciudadanos, y garantizar transparencia y control cívico sobre la gestión pública.
En palabras de Ortega, frente a los peligros que amenazan la democracia se impone transformar la rebelión de las masas en la rebelión de los ciudadanos. La democracia no surge espontáneamente ni se hereda: se aprende, se practica y debe promoverse con constancia. Por eso la formación cívica, asumida como política de Estado, debe sostenerse más allá de los vaivenes partidistas.
Pero los cambios que requiere la democracia para asegurar su vigencia solo serán posibles con un liderazgo con cultura política, principios morales y vocación de servicio. No una aristocracia de sangre, sino una élite meritocrática. Líderes —como decía Martin Luther King— que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia; no de la publicidad, sino de la humanidad. Es decir dirigentes políticos que ejerzan la política con principios éticos y la entiendan como un servicio público, actuando con visión de largo plazo y no con intereses individualistas y crematísticos.

